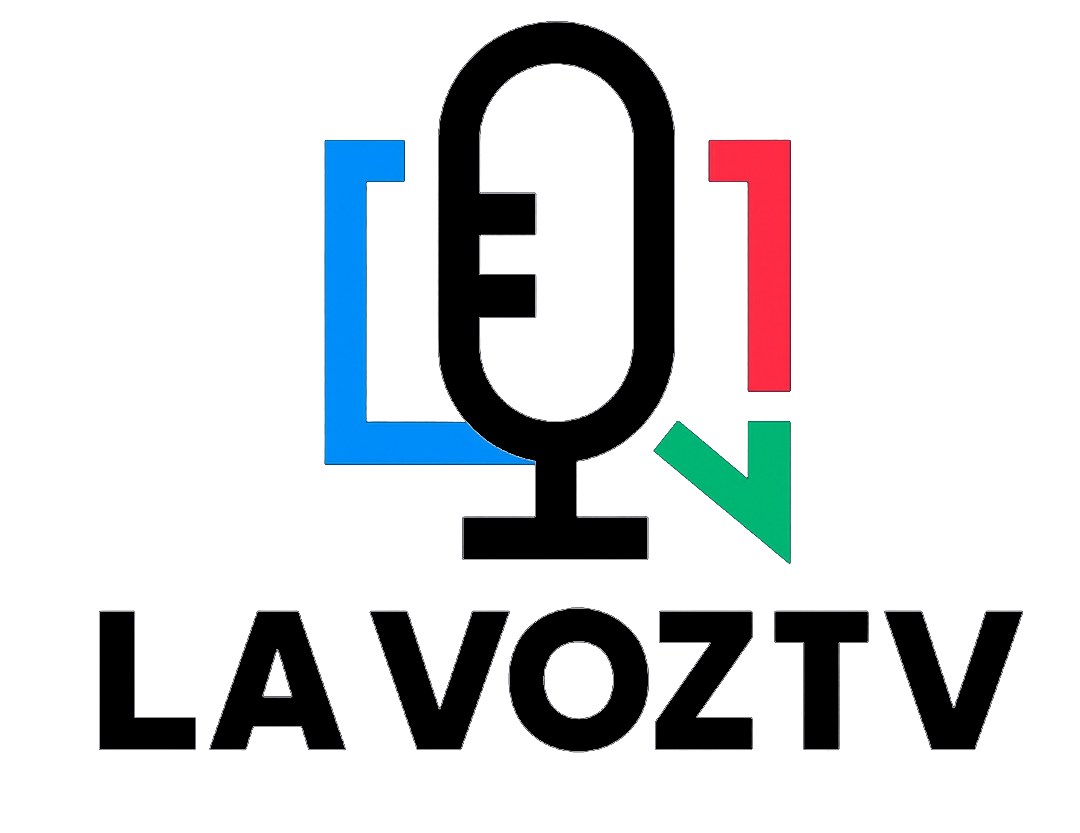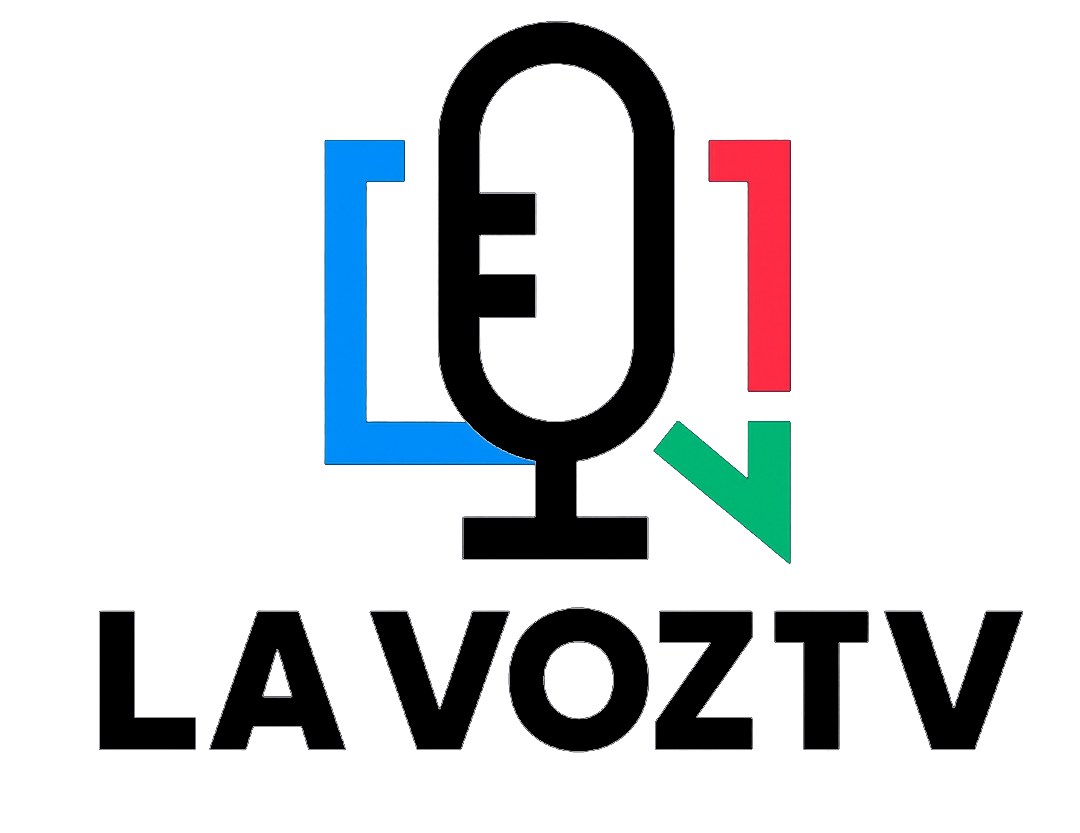En 1929, Lee Miller llegaba a París con un propósito claro: reinventarse. Su carrera como modelo en EEUU había naufragado por posar para un anuncio de compresas, un acto considerado escandaloso para la moral de la época. En la capital francesa se reunió con Man Ray, pero no para continuar siendo una musa, sino para dejar de serlo. Quería cambiar de lado del objetivo: pasar de objeto fotografiado a sujeto tras la cámara, de encarnar un deseo ajeno a comprender el propio.
Man Ray se erigió en su maestro, sí, pero también en su cronista obsesivo. La retrató incansablemente, como un amante; pero las fotos que decidieron hacer públicas fueron aquellas en las que fragmentaba el cuerpo de Miller. Esta serie de imágenes, según relata su hijo Antony Penrose en un pequeño documental para Arfund, tenían una intención clara: controlar la imagen de una mujer “demasiado independiente, demasiado fuerte”. No sería el último hombre en intentar domesticar su cuerpo, su poder o su mirada.