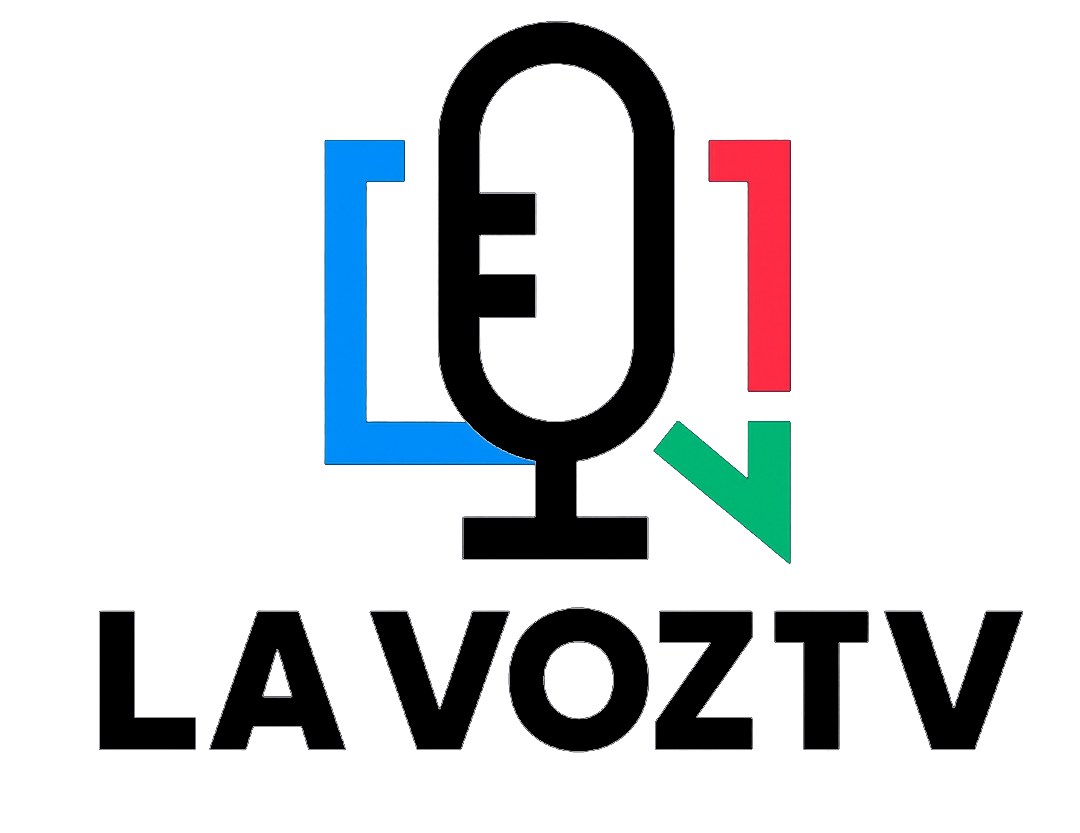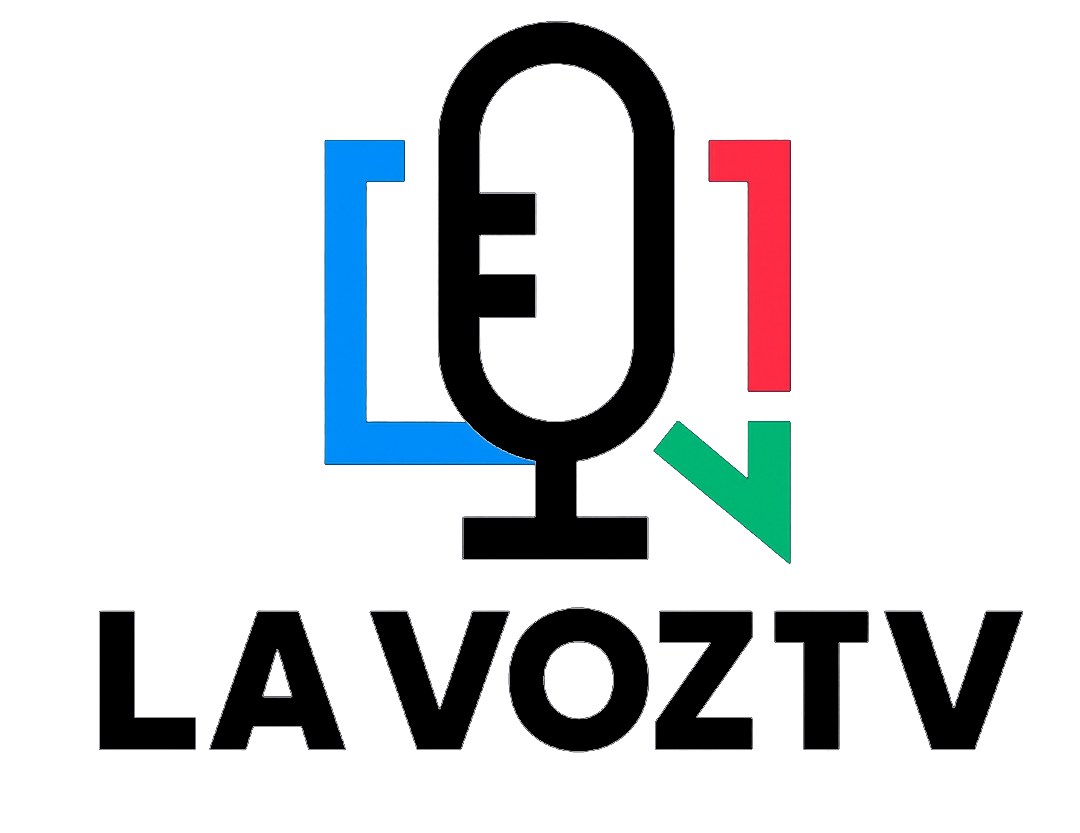A Yasmina Reza (París, 1959) hay que imaginársela fotografiando parejas de ancianos en Venecia, siempre de espaldas, pensando: «Cuando desaparezcan, sus atavíos majestuosos se arrojarán a una barca, se colgarán de las perchas de un mercadillo o se destruirán. Yo al menos habré visto … pasar las últimas sombras de este laberinto de agua». Hay que imaginársela leyendo en los periódicos las noticias de sucesos con sed de humanidad, y quedándose a medias, con ganas de más. Y hay que imaginársela cogiendo el coche en París para ir a Pontoise, a Saint-Omer, a Dijon, o yéndose más lejos, a Nantes, a Niza, a Toulouse, a Montpellier, a Ginebra, con la única intención de asistir a un juicio y escuchar una historia real.
Al principio entraba en los juzgados sin ni siquiera papel y bolígrafo, con el tiempo ya iba con su cuaderno, para anotar detalles o diseccionar vidas ajenas. Empezó hace más de quince años, siendo ya una estrella del teatro mundial –suyas son ‘Arte’ y ‘Un dios salvaje’, dos obras que justifican una carrera–. Ahora recoge esas experiencias en ‘Casos reales’ (Alfaguara), un libro de crónicas judiciales (o sea: humanas) y recuerdos autobiográficos. «Es una cuestión de curiosidad. A mí me gustan los hechos reales, supongo que como a todos los escritores, ¿no? Hay tanto material humano en los juicios…», dice Reza, sentada en un lujoso hotel de Madrid. No le gusta la promoción, pero sí hablar. Gasta un glamur parecido al de su prosa.
— ¿Recuerda el primer juicio al que ayudó?
—Claro: era un juicio sobre un asesinato. Fue muy violento, porque no había pruebas de que el acusado fuera el asesino. Y los abogados de las dos partes, de la parte civil y de la defensa, eran sumamente agresivos. Cada uno defendía lo suyo: era cadena perpetua y absolución. Y ahí vi la violencia general que existe en todos estos procesos, en los tribunales, en los juicios. Es una violencia a muchos niveles. Tenemos violencia de las historias, o sea, cómo se revela de forma pública la vida de un hombre, de una mujer. Pero todo, todo: su infancia, sus traumas, sus padres, su entorno social, sus fracasos profesionales. Básicamente consiste en contar todo eso que nadie querría contar en público. Es una violencia terrible, es como si te desnudaran delante de todos. Es muy humillante. Y después tenemos al juez, que está ahí y te cede te quita la palabra. Y te dice: venga, ya está, siéntate, levántate, muévete. De alguna manera los infantilizan. Es para verlo.
—Y ¿qué más se puede ver ahí?
—Hay juicios en los cuales todos los trabajadores de la justicia son fantásticos, y hay otros en el cual todos son horribles, en los que los abogados y los jueces son inútiles. Lo normal, claro, es que haya de todo: algunos lo hacen mejor, otros peor… Ahí está la fragilidad humana. Desde fuera tú esperas que la justicia esté por encima de eso, ¿no? Pero las personas que ocupan esos puestos son como todo el mundo, buenos o malos. Eso me inquieta mucho.
—¿Hay mucho teatro en la justicia, en los juicios?
—Sin duda. Hay muchas similitudes con el teatro, con una obra grande. Pero aquí uno se juega la vida y la muerte. Bueno, la muerte simbólica, aunque estar encerrado durante años en una prisión es casi como morir en vida. Y en los juicios todo está como muy cuadriculado: hay unas reglas estrictas. Nunca son los mismos personajes, pero siempre es la misma dramaturgia.
—Asistió al juicio de Sarkozy en 2022. A él, por cierto, lo conoció cuando era ministro de Interior: lo siguió durante un año para escribir ‘El alba la tarde o la noche’. ¿Dónde hay más verdad: en la justicia o en la política?
—A ver, espero que en la justicia (y ríe). Porque por lo menos en la justicia tenemos una búsqueda de la verdad. Aunque no existe o sea difícil de encontrar, la justicia es un proceso que se hace para buscar la verdad. La política no es así, para nada. En la política lo que se busca es el voto.
«La justicia busca la verdad, la política lo que busca son votos»
—Eric Vuillard sostiene que en la literatura de hoy la imaginación ya no basta: la gente tiene sede de realidad. ¿Lo comparte?
—Es algo que se nota mucho en Francia. Es una tendencia en la cual este libro se inscribe, pero totalmente de una manera fortuita que no sé explicar. No es que quisiera escribir un libro de no ficción, quería escribir este libro.
—Como autora, ¿encuentra más satisfacción en explorar la realidad o en explorar la imaginación?
—En ambas.
—Una de las constantes de su obra son las situaciones límite: coloca a sus personajes en esos momentos en los que pierden la compostura y abandonan los consensos sociales, de alguna manera los desnudos.
—Es lo que más me interesa, desde siempre. Y por eso mismo me interesan las personas que acaban en manos de la justicia, porque ellos han caído. Creo en el teatro del nervio, creo que los estados límite de una persona son muy interesantes para observarlos: los códigos que compartimos solo son un barniz, también estamos hechos de violencia. Pero tengo la sensación de que la sociedad tiende a negar esas realidades. No reconocemos que eso forma parte del hombre, preferimos pensar que solo sucede cuando alguien no está sano, cuando no está bien. Pero es que incluso los niños llegan a esas situaciones límite. O sea: ese nervio es parte del hombre. No es extraordinario comportarse más allá de los límites establecidos.
—Tal vez hoy, con las redes sociales, lo negamos incluso más, porque ya todos tenemos una imagen pública que cultivar y cuidar, y eso implica esconder una buena parte de nosotros.
—Vengo de una generación que ha utilizado muy poco las redes sociales. Yo no las utilizo, nunca me expreso en las redes sociales. Me puedo expresar de otras maneras, en otros medios. Pero tampoco me interesa tanto hablar de manera pública. Creo que es una tendencia de la sociedad que es inquietante, pero ineludible también.
«No es extraordinario comportarse más allá de los límites»
—Entre las crónicas de los juicios incluyen capítulos autobiográficos. En varios habla de su temor por el paso del tiempo. «Me da miedo la degradación», escribe.
—Es un tema que trato siempre (y sonríe). Y aquí se relaciona con algo que me interesa mucho: las sentencias tienen que ver con el tiempo. Creo que no imaginamos, a veces, lo que quiere decir condenar a alguien a diez años de prisión. Diez años: da miedo, si lo pensamos bien. Te roban diez años de vida. No somos capaces de imaginar eso.
—Por cierto: ¿qué autores contemporáneos le interesan?
—Hay muchos. Estoy viendo mi lista mental y pensando si este está muerto, si no lo está…. Pero hay muchísimos: Alexiévich, Houellebecq, Marie NDiaye…
— En el libro también se menciona a Roberto Calasso.
—Sí, le amo, pero está muerto (y ríe). Podría decir Kundera, pero está muerto también. Hay jóvenes que me parecen muy interesantes, como el último premio Goncourt, Laurent Movigner.
—Como cronista judicial le interesan muchos los pequeños detalles. Por ejemplo, en el caso Olivier Cappelaere. Él intenta envenenar a Suzanne Bailly, a la que le ha comprado un apartamento en nuda propiedad. Por suerte, sobrevive, y cuando se lo encuentra en el juicio dice: «Caray, ¡no lo reconozco, qué gordo se ha puesto!»
—Fue así (y ríe). Y también me ha pasado dos o tres veces de verme a mí misma al lado de un acusado grave, no alguien que ha robado un bolso, sino alguien que ha asesinado a una persona, y sentirme como si estuviera al lado de un actor de cine, algo así. Es estar al lado de una persona que ha franqueado un límite, uno profundamente prohibido, un tabú total… Y como es un asesino, te da la impresión de que es mucho más grande de lo que es.
«Estar encerrado durante años en una prisión es casi como morir en vida»
—Muchos de los criminales tienen algo de actores: mantienen su versión de la realidad hasta el final, a pesar de todas las pruebas, de todos los testimonios, de que todo señala en la otra dirección. Están interpretando.
—No todos son así, pero la mayoría sí. De hecho, los que me interesan son los que están en negación, porque es una locura. Muchas veces, esa persona tiene todas las pruebas contra él o ella. Y no dejan de aparecer más pruebas, y por muchas que aparecen lo único que le queda es negarlo. Eso es muy interesante, porque es como si fuese el último espacio de libertad que le queda a esa persona: ya has fracasado en todos los demás, pero te queda el no. Y es muy difícil saber si lo piensa realmente o si solamente es un camino hacia la locura. También podemos verlo como un sistema de defensa.
—Después de tantos años yendo a juicios, ¿ha descubierto una parte de Francia que no conocía?
—Sí, absolutamente.
—Y ¿cómo es ese país?
—Es una Francia que no conocía. Francia es un país muy centralizado, y muchos de estos juicios sucedieron en provincias, y la vida es distinta ahí. Por ejemplo, en los juicios escuchaba todo el rato esta frase: lo conocí en el ‘apéro’ (aperitivo). El ‘apéro’ es un momento en la tarde, después de comer, donde la gente se ve, queda… Es un momento del día extremadamente importante para las relaciones sociales. Los fines de semana van a las barbacoas, a los jardines del uno o del otro, a sus casas, y los crímenes suceden antes del ‘apéro’, después del ‘apéro’. Es un mundo que nosotros, en París, no conocemos. Son pequeños detalles, pero hay muchos así: maneras de vivir, maneras de funcionar a nivel social totalmente distintas. Como la importancia del coche, que no tiene nada que ver.
—Otra cosa que se ve en esos juicios es el racismo. Cuenta un caso de una mujer que apuñala a un repartidor al que antes ha gritado: «¡Ponte la mascarilla, negro de mierda!». En el juicio ella dice que no es racista.
—Es mi texto preferido, de hecho. Recuerdo que era un día que no tenía nada que hacer y fui a Batignolles, donde está el Palacio de la Justicia de París, a ver qué había. Y de repente encuentro a esta mujer fantástica. Era un caso maravilloso de racismo entre inmigrantes.