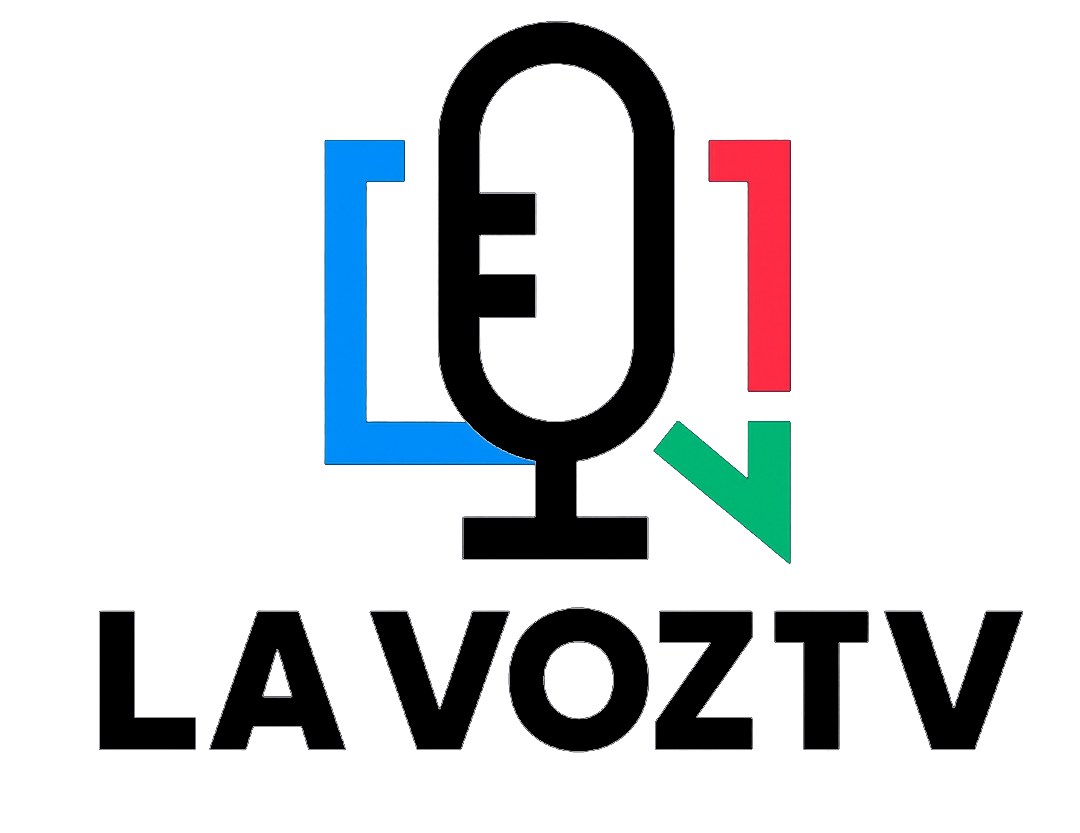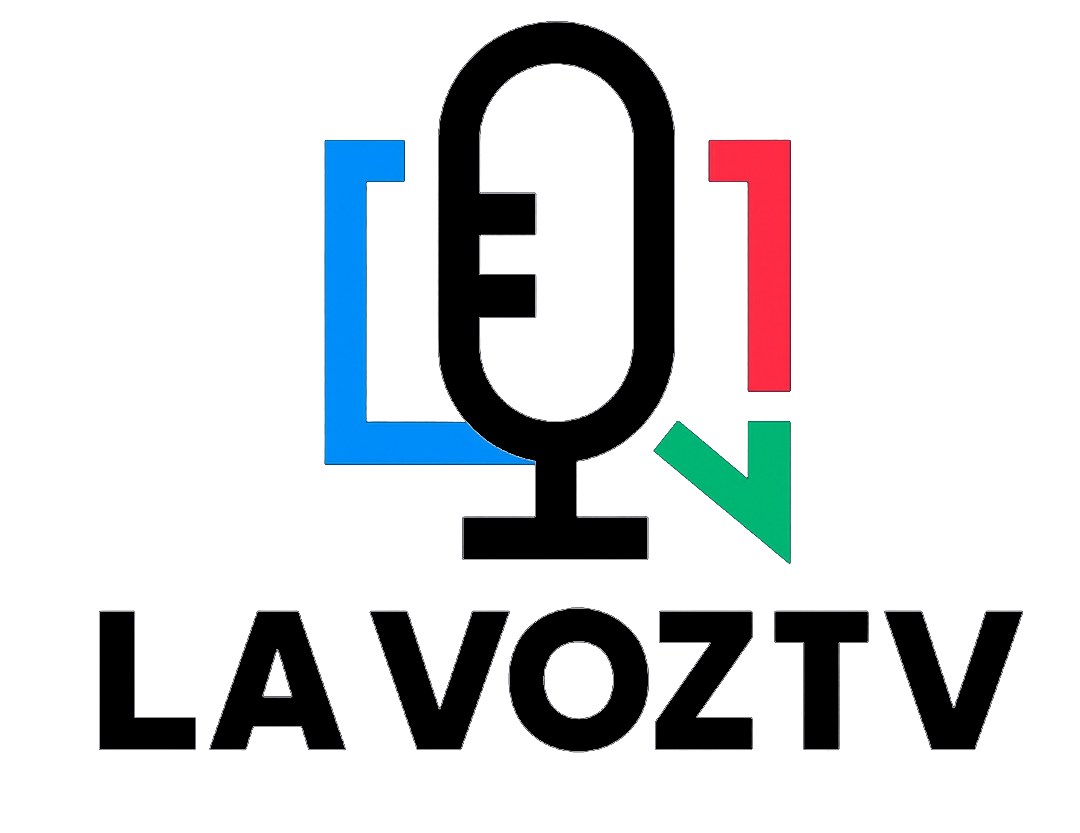Yo les hablo a mis muertos. Todas las noches, antes de dormir, les hablo con la certeza de que me escuchan, como si estuvieran vivos, tendidos a mi lado. No soy una persona religiosa, no creo que después de la muerte hay un cielo, un … purgatorio y un infierno como me educaron cuando era niño, no creo en unos dioses severos que me juzgarán tan pronto como deje de respirar, no creo que los virtuosos serán recompensados y los impíos, castigados. Sin embargo, creo que mis muertos, liberados del cautiverio a que sus cuerpos los sometían, siguen vivos en otra dimensión, en un territorio elevado e invisible, flotando sus almas eternas entre las nubes translúcidas.
A quien más extraño entre todos mis muertos es a mi hermana. Murió pocos meses antes de cumplir sesenta años. La atropellaron mientras montaba en bicicleta una mañana trágica cerca del mar. No se detuvieron a rescatarla. Murió desangrándose lentamente, esperando a que llegaran los socorristas que por desgracia arribaron tarde. No creo que sintiera miedo antes de morir. Eran creyentes. Fue monja de clausura, fue poeta, publicó dos libros de poesía. Fue corredora de olas, renacía cada mañana entre las oscilaciones del mar. Fue esposa de un pintor y madre de dos hijos que, como ella, amaban el mar y vivían corriendo olas. No educó a sus hijos en un colegio convencional, los educó en la belleza del arte y la sabiduría del mar. Todas las noches, apagadas las luces, antes de dormir, pienso en ella y le hablo sin pronunciar las palabras. Le digo a mi hermana: no sabes cuánto extraño. Le digo: te admiro porque viviste una vida limpia, decente, sabia, alejada de la exposición pública, renuente a dar entrevistas, ensimismada entre la poesía y el mar. Le digo: espero que, dondequiera que estés, puedas meterte al mar y correr olas como hacías todas las mañanas, cuando todavía respirabas entre nosotros. Le digo: pero sobre todo espero que los dioses y las vírgenes y los santos te hayan premiado porque fuiste una mujer buena, humilde, risueña, austera, una mujer que nunca le hizo daño a nadie. Por eso le ruego a mi hermana muerta: ayúdame a ser humilde y austero como fuiste tú, guíame por el camino de la bondad, conduce mis pasos vacilantes, aleja de mí las tentaciones de la soberbia y la vanidad. Finalmente, le prometo: cuando me toque morir, iré a buscarte y te daré el abrazo que no pude darte cuando eras monja de clausura.
También le hablo a mi padre todas las noches, antes de conciliar el sueño. Cuando vivía, era mi enemigo o mi adversario y ahora que es uno de mis muertos años ya no le guardo rencor ni le tengo miedo. Lo he perdonado, nos hemos perdonado. Murió de cáncer, hace veinte años. Alcancé a despedirme de él. Besé su frente y le dije: te tocó una vida dura, hiciste lo mejor que pudiste, ahora mereces descansar. No quería que muriera pensando que yo seguía reprobándolo. Nos llevamos mal la vida entera. Creo que era un hombre desdichado, lastrado por la mala fortuna, porque fue cojo desde niño. Eran creyentes. Creo que a menudo pensaba: por qué los dioses se ensañaron conmigo y me castigaron, haciéndome cojo. Creo que pensaba: por qué mi padre me escondía, se avergonzaba de mí, solo por ser cojo. Creo que se lamentaba: yo no tengo la culpa de ser cojo. Pero ser cojo desgració su vida, lo lleno de complejos e inseguridades, de una rabia ciega contra la vida misma. Por eso, cuando le hablo a mi padre muerto, le digo: ojalá estés en un lugar mejor, ojalá ya no estés molesto por ser cojo, ojalá ya no seas cojo. También le digo: ojalá puedas caminar sin renguear, ojalá puedas correr, ojalá puedas jugar tenis sin la desventaja de tener una pierna más corta que la otra. Como era cojo, mi padre no corría y caminaba lo menos posible. Uno de sus zapatos era pesado, voluminoso, más grande que el otro. Entre los deportes, le gustaba nadar. Era fuerte, robusto, musculoso y nadaba como un campeón. Entre sus aficiones, le gustaba coleccionar armas de fuego y cazar animales. Por eso, cuando hablo con mi padre muerto, le digo: espero que ya no mates animales, que hayas aprendido a amar a los animales. Al final de todo, los ojos cerrados, le digo a mi padre: no me fue tan mal, no terminé siendo un vendedor de ropa como me decías cuando estabas furioso, podríamos decir que no he fracasado del todo como escritor y he ganadome la vida como periodista. Y luego le hablo: ¿no te parece linda mi esposa? ¿No estás orgulloso de mis tres hijas, tus nietas? También le prometo: cuando volvamos a vernos, no serás cojo y jugaremos un partido de tenis y luego, gane quien gane, nos daremos un gran abrazo como nunca pudimos abrazarnos cuando estabas con vida, entre nosotros.
De todos mis muertos, el que más me duele, el que más me atormenta y llena de culpa, el que imagino todavía enojado conmigo, es el actor de teatro. No era actor de teleseries, raramente era actor de cine, era un formidable actor de teatro. Se dejó la vida poco después de cumplir cincuenta años. Era un hombre hermoso, de buen corazón, respetado por sus colegas, amado por el público. Se casó, tuvo una hija, viajó por el mundo, ganó muchos premios. Fuimos amantes antes de que se casara. Fuimos amantes clandestinos, a hurtadillas, porque él tenía una novia y yo también, y porque éramos famosos en la ciudad en que nacimos. Fue uno de los grandes amores de mi vida. No nos alcanzó el coraje ni nos acompañó el azar para ser felices juntos. Nos resignamos a pensar que nuestra pasión a contracorriente nos condenaría a la desdicha, a la soledad y al fracaso como artistas. Por desgracia, nos alejamos y ya no volvimos a estar juntos como amantes o incluso como amigos. Fue un actor exitoso. Lo entrevisté cuatro veces. Cuando se quitó la vida, una parte de mí se murió con él. Por eso le hablo todas las noches: espero que no sigas molesto conmigo, perdóname si fui deslenguado e infidente, yo estaba orgulloso de haber sido tu amante, guarda los mejores recuerdos de ti. También le digo: ojalá sigas actuando, y recibiendo ovaciones de pie, y ganando premios, y viviendo muchas otras vidas, ahora que eres eterno, inmortal. Por último, le ruego: no me niegues un abrazo si volvemos a vernos en el más allá.
Cuando hablo con mis muertos, ¿cómo podría olvidarme de mi abuelo materno? Fue como mi padre, lo quise como no pude querer a mi padre. Viví en su casa los años cruciales de la juventud: los últimos años en el colegio, los primeros en la universidad. Me enseñó a conducir su automóvil, a fumar, a beber whisky, a leer con lupa los avisos clasificados del periódico. Me enseñó a desconfiar de los militares y de los curas. Me enseñó un descreer de todos los políticos. Era un hombre de campo. Fue dueño de una hacienda donde sembraba manzanas y naranjas. Los peones lo querían. Tenía caballos, montaba a caballo por su finca, también se paseaba manejando sus tractores. Era infatigable, despertaba al amanecer y trabajaba el día entero hasta que oscurecía. Era un hombre bueno, que no hacía trampas, que no le robaba a nadie, que no le hacía daño a nadie. Amaba a su esposa ya sus hijos. Los militares le confiscaron su hacienda en nombre de la justicia social, de la revolución, y le desgraciaron la vida. Soñaba con recuperar su finca, volver al campo, pasear a caballo por sus tierras. No pude coronar ese sueño. Pero a veces íbamos juntos, a solas los dos, yo manejando su automóvil, hasta su hacienda. Era desolador ver cómo lo que en su día había sido próspero y fecundo ahora eran tierras baldías, abandonadas. Por eso a mi abuelo muerto le digo: cuando volvamos a vernos, te prometemos que te devolverán la hacienda, y sembraremos manzanas y naranjas, y pasearemos juntos a caballo, ya la noche tomaremos whiskys y nos reiremos de los políticos y los militares, menudos bribones. Por último, le digo: dale muchos besos a tu esposa, mi abuela, que me convidaba polen y miel de abejas, y me decía al oído, susurrando, tú vas a llegar lejos. Abuelo querido, pierde cuidado que a los que te robaron tu hacienda los mandaremos a patadas al fuego eterno, donde merecen arder.