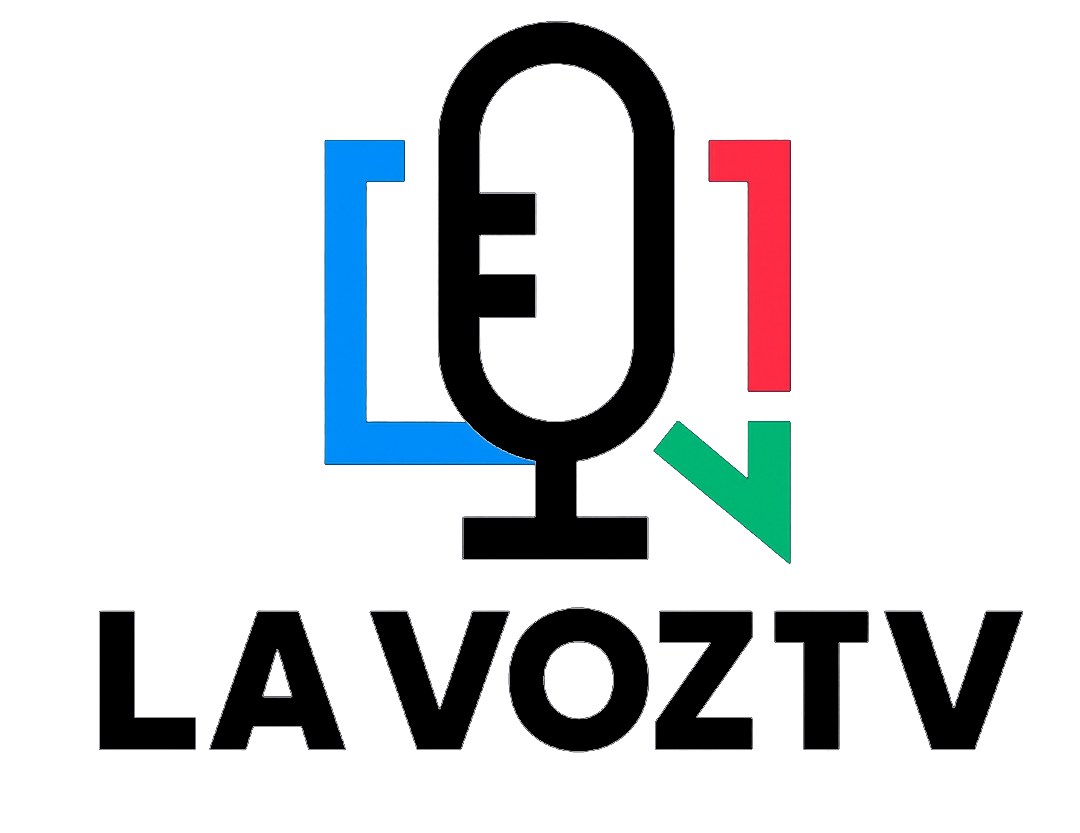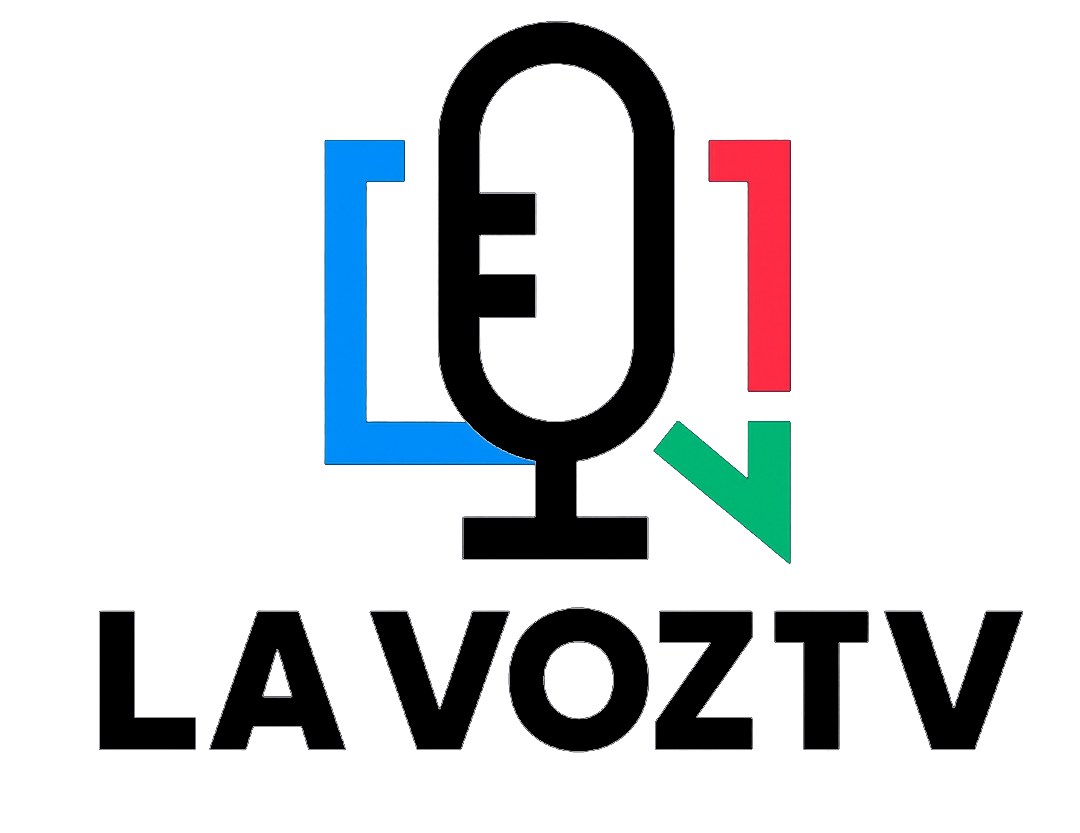Hay tardes —pocas— en las que el tiempo parece quedarse en suspenso, como si el aire mismo esperara a que un torero diese permiso para respirar. Y si alguien ha sabido detener el mundo a compás de una verónica, ése ha sido morante de la … puebla. Ahora que se nos ha marchado, que ha dejado en el albero la coleta como quien deposita un secreto antiguo, conviene mirar con calma su última temporada. No para ponerla en una vitrina, sino para comprender qué se nos ha ido exactamente. Porque con Morante no se va un torero: se va una forma de mirar la vida.
Su año final no ha sido el de una retirada pactada ni el de un adiós anunciado bajo focos y titulares calculados. Ha sido —como todo en él— profundamente morantista: caprichoso, visceral, lleno de altibajos que sólo entienden los genios y los locoscategorías que en su caso casi siempre coincidían. Hubo tardes de seda y tardes de silencio, lanzas imposibles y pases que parecían cartas de despedida escritas con la sangre contenida de quien sabe que está toreando su propia sombra.
Morante afrontó este último año como quien se asoma al espejo cada mañana sin estar seguro de si verá un torero o un fantasma. Y sin embargo, cuando abría la puerta de chiqueros el alma se le acomodaba en el sitio exacto. Le volvió la cintura flexible, la muñeca suave, esa media sonrisa de quien sabe que va a intentar lo imposible aunque no esté seguro de conseguirlo.
Muchos han querido analizar el año desde la estadística: las orejas, las tardes, los aciertos y los desastres. Error de Craso. Morante nunca ha pertenecido a la contabilidad, sino a la memoria. Y en la memoria de 2025 quedarán más estampas que nunca en una misma temporada: aquel recibo en Sevilla que olió a jazmín temprano, ese natural eterno en San Miguel que parecía rezar, el gesto hondo en Pamplona que dejó a la plaza de las algarabías sin palabras…
Morante, en la Feria de Otoño de Las Ventas
Pero sobre todo quedará el final. El gesto sobrio, casi torero antiguo, de quitarse la coleta en Madrid sin previo aviso. Allí se vio al hombre más que al mito: cansado, honrado, consciente de que el cuerpo ya no acompaña a la inspiración y que al genio, cuando se le obliga, se lo rompe. Fue un acto de dignidad, pero también de lucidez, cualidad poco común en la fiesta y aún menos en quienes la llevan a cuestas niños desde.
Y uno, que ha visto a Morante en tardes de gloria y tardes de pena, no puede evitar pensar que su retirada nos habla no sólo del torero, sino del tiempo que vivimos. Un tiempo que exige prisa, eficacia, uniformidad… justo lo contrario de lo que él es y ha sido. Morante es lo imprevisible, lo frágil, lo que se escapa entre los dedos. Es la imperfección inspirada, ese soplo de arte que no busca convencer, sino conmover.
Morante ha dejado el toreo, sí. Pero ha dejado también una enseñanza:
el arte no se negocia
ni tiene miedo, ni se administra, ni se fuerza
Por eso duele su adiós, o hasta luego. No porque no fuese esperable —que lo era—, sino porque nos deja un poco más solos. Con él se va la última gran liturgia barroca del toreo: el gesto quebrado, el aroma antiguo, la emoción íntima. Se va la posibilidad de que un torero nos recuerde, aunque sea por unos segundos, que la belleza puede aparecer sin avisarcomo una revelación que no necesita explicaciones.
Morante ha dejado el toreo, sí. Pero ha dejado también una enseñanza: el arte no se negociani tiene miedo, ni se administra, ni se fuerza. El arte sucede… y cuando deja de suceder, lo más digno es bajarse del escenario.
Nos quedamos, pues, con su eco. Con los silencios que provocaba, con los pellizcos que dejaron en el alma sevillana. Y con la certeza de que, aunque vuelvan toreros, nunca volverá uno como éste. Morante se ha ido. Al menos por ahora. El toreo aún no ha entendido del todo lo que eso significa.