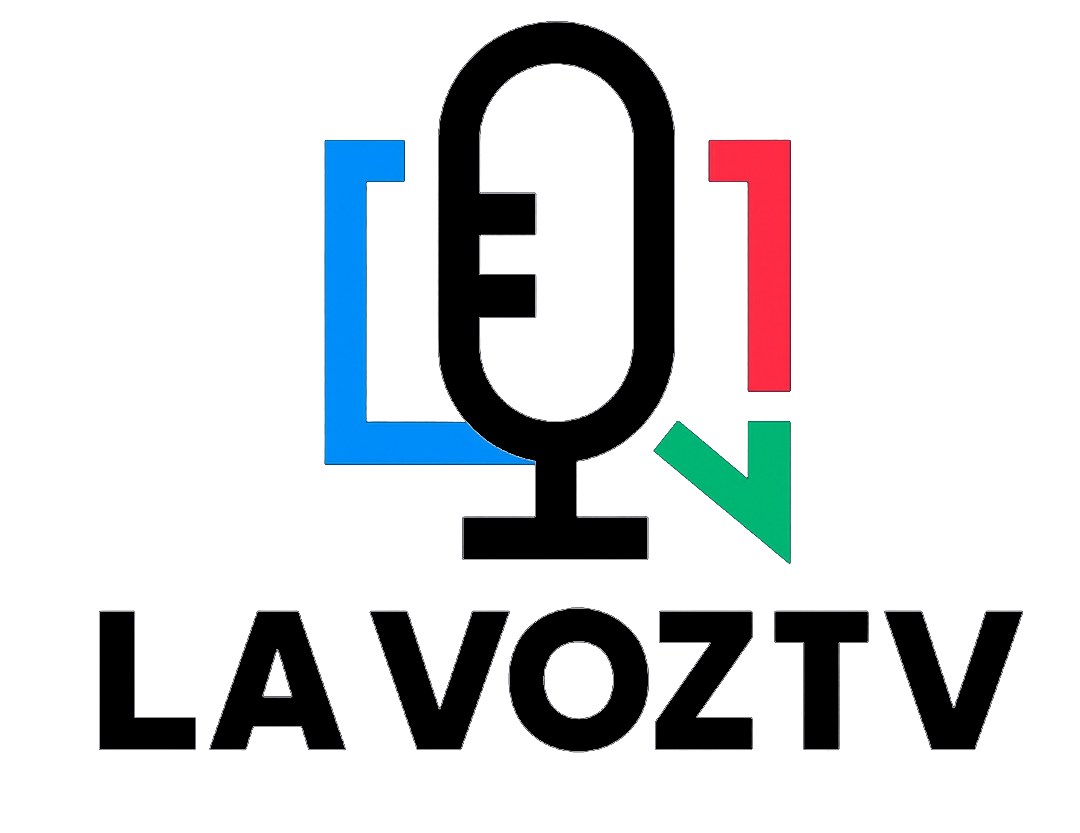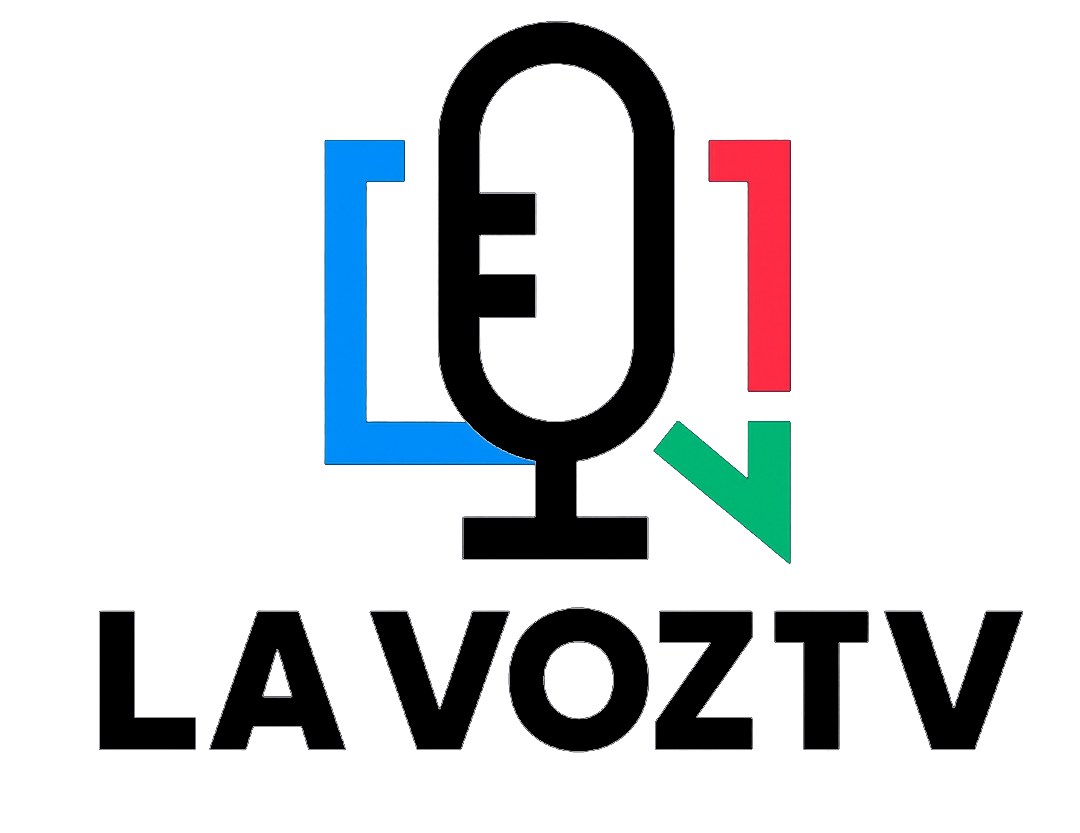Manuel Longares (Madrid, 1943) se quita tanta importancia al hablar que a veces parece invisible, apenas un susurro o un silencio cómplice o una sonrisa irónica. Es un hombre con pinta y hechuras de testigo, de tipo que simplemente pasaba por ahí, entre el … despiste y la contemplación, siempre discreto; uno de esos tipos con las manos en los bolsillos que esperan una descripción en una esquina. Por ejemplo: «Daba limosna como quien tira la ceniza de un cigarrillo».
Longares nació en el barrio de Salamanca, y desde ahí ha visto crecer la ciudad y la democracia, también su obra: lleva toda la vida escribiendo sobre Madrid, casi sin querer, sin darse cuenta. «Yo salgo de casa y sigo en casa», dice, sentado en un hotel de Alonso Martínez, con el rostro iluminado por la luz de un día gris. Nos contó la Transición desde el Wellington en ‘Romanticismo’, la novela que lo encumbró como el gran cronista del cogollito, mucho antes de que los vendedores inmobiliarios se hicieran famosos; ahora publica ‘Cortesanos’ (Galaxia Gütenberg), donde nos lleva desde los Austrias a los Borbones, siempre por la orilla del Manzanares, donde una tarde cualquiera una mujer canta: «En el río sale / toda la verdad / pa las lavanderas / no hay oculto ná».
—Una novela dedicada al Manzanares tenía que ser por fuerza casi una opereta, ¿no?
—Tenía que ser así (y sonríe). Antes de que fuera Madrid Río, era un sitio de diversión de la clase media. Allí iban a pasar el día entero. Me interesan esos bailes, las canciones, la zarzuela, todas esas aportaciones del pueblo que está aburrido y quiere entretenerse un poco. Y me interesa el pueblo de Madrid. Esa gente que quiere estar enterada de todo antes de cualquier otro. Claro, porque Madrid es capital.
—Y de ahí los mentideros, claro.
—Eso es. Luego te importa tres leches lo que ocurre, pero te tienes que enterar (y ríe).
—Lleva toda la vida escribiendo sobre Madrid. Son muchas novelas, muchos años…
—Me he quedado pasmado, porque de eso me he enterado ahora. Uno coge y empieza a escribir y hace novelas y… resulta que toda la vida ha escrito novelas sobre Madrid. Pero todas, eh. No me había dado ni cuenta (y se encoge de hombros). Lo que ocurre es que salgo de casa y siento que sigo andando por casa: ya me sé Madrid. Esa sensación me acompaña desde hace mucho. Ahora vengo aquí (Alonso Martínez) y lo conozco todo. Pues lo mismo pasa cuando escribe.
—¿Qué le da Madrid a un escritor?
—Esto es como todo: si lo quieres llevar bien y sin jaleo, pues lo tienes a mano; si no, pues armas el broncazo. Pero yo creo que Madrid al escritor le da la indiferencia. La indiferencia de que podamos estar hablando aquí sin que nadie se entere.
—O mar: le da el anonimato.
—Eso es. Y el anonimato es muy grato cuando se escribe, al menos para mí. Otros colegas no opinan lo mismo, pero yo creo que es positivo. Es positivo que tú estés en tu mundo, en tus cosas (deja un silencio). Y además Madrid te da otra cosa. Si crees que el lenguaje es lo fundamental de un libro, el vehículo que lo gesta todo, Madrid te ayuda mucho. Porque te permite usar un lenguaje más o menos neutro, no te impone una manera de decir.
«Llevo toda la vida escribiendo sobre Madrid, y me he dado cuenta ahora»
—Usted nació en la calle de Alcalá, esquina con Conde de Peñalver. ¿Cómo era el barrio de Salamanca en su infancia?
—Era un barrio muy desolado, muy destartalado. Donde hoy está el Corte Inglés había una fábrica de coches. Y cerca había otra fábrica donde solo iban chicas, ya las seis de la tarde, cuando salían, se las veía bajar en dirección a otras partes de Madrid. Pero era un lugar pobre, miserable, daba mucha mucha pena. La gente no sabía si era su último día ahí, no sabía si iba a tener que emigrar para buscarse la vida.
—Y luego eso se convirtió en el bonito Madrid.
—Llegó el plan de desarrollo y la sensación de que se podía hacer cosas: de repente te podías comprar un coche a plazos, larguísimos y tal y cual, pero te lo podías comprar. Llegó la sensación de que te podía llegar cierto relajo, cierto dinero, una herencia, algo así: era la sensación de que la vida te podía cambiar. Y efectivamente la vida cambió. Y la ciudad también. Cuando hay dinero las cosas se arreglan, ya se puede hablar (y ríe). Eso es lo que pasó con todo aquello. Ha sido muy interesante verlo.
—En ‘Romanticismo’, que se publicó en 2001 y se reeditó en 2019, nos contó la Transición desde el barrio de Salamanca.
—No era mi propósito, eso es algo que te va surgiendo conforme sale la novela. Yo quería escribir una novela de amor, una novela con una chica del barrio y un chico de fuera, con sus vaivenes, sus cosas… Y eso te hace ver las costumbres. Por ejemplo: una característica que yo creo que no se ha resaltado lo suficiente, es que si a ti te presenta a una chica y tú eres del barrio Salamanca, la saludas, pero no la miras. La mirada está en otra parte. Son seres muy educados, pero estamos hablando como de una especie creada, una especie distinta.
—Y ¿cómo es?
—Hombre, es importante que no tengan problemas económicos en la vida, ¿no? Se dedican a cambiar el dinero de un depósito a otro, y tal y cual. Pero tampoco les gusta mucho el dinero, porque es como de mal gusto. Quieren una existencia más o menos mediana, sin agobios, y vivir bien. Ese es el ideal.
—Dicen que la clase alta no va al baño, va al servicio.
—(Ríe). Sí, sí, y tienen servicio.
— ¿Cómo era su condición de testigo de ese barrio?
—A ver, es un barrio que admite, no es un sitio cerrado. Entonces estabas allí, estabas allí y hablabas con la gente, que era muy agradable, muy divertida. Y luego te ibas a casa con un buen material.
«La literatura de costumbres ya no funciona»
—Al final del libro, con la derrota del Partido Socialista en las elecciones del 96, escribe sobre la gente del barrio: «Nadie les había quitado un duro ni un átomo de grasa».
—Es gente acostumbrada a no mejorar, a que las cosas sean iguales. Porque estando igual, pues ya está: ya dejan de molestar. Y eso sí se percibía, el miedo a que cambiaran las cosas. Porque entonces, a lo mejor, podían cambiar las cosas de verdad… Pero algo cambió.
—Por cierto: ¿cómo ve los intentos de derribar el mito de la Transición?
—Yo creo que de alguna manera se va a derribar.
—¿Para nuestra suerte o para nuestra desgracia?
—Para ambas: las cosas se agotan y hay que inventar nuevos procedimientos. No hay más remedio, y estamos en ello.
—Hoy no hay grandes cronistas de esa España bonita, ¿no cree?
—Se ha dejado de hablar de las costumbres en la literatura, porque bueno, la literatura de costumbres ya no funciona. Se considera rebasada, y todo eso acompaña a un cambio de decoración. Si hoy quieres escribir una novela de costumbres, ¿qué haces, a quién imita? No hay un modelo actualizado de esa literatura, me parece a mí.
—A quién imitaba usted?
—A Proust. De hecho, la denominación del cogollito (así se llamaba al barrio de Salamanca en la novela), está en la primera línea de Proust. Con el tiempo descubrió que todo te sirve, todo te influye. Pero la influencia francesa fue fundamental para mí, porque nos la daban en la escuela. Era más importante Flaubert que Galdós.
—Fue uno de esos jóvenes escritores que iban a las tertulias del Café Gijón.
—Sí, yo iba por las tardes y me sentaba al lado de la tertulia de los poetas, porque más o menos tenía mesa reservada. Recuerdo la cara de Gerardo Diego y de los poetas de su círculo. Recuerdo que un día uno de ellos estaba pagando al camarero y la moneda saltó y cayó al suelo, pero justo encima de su zapato, en la punta. Entonces el poeta levantó el pie para que el camarero cogiera la moneda en la mitad del trayecto.
«Madrid es de una belleza traidora, porque no te la esperas»
—Todo ese mundo de las tertulias ya ha desaparecido.
—Ha desaparecido. Sí, es que no sé cómo… Es que antes había mucho tiempo. Estabas por la mañana en una oficina del ministerio y luego ibas a la pensión a comer y luego, por la tarde, no tenías otra cosa que hacer. Tampoco tenías mucho dinero… Pues era lo que había. Yo iba con otros chavales de mi edad a ver qué pescábamos, principalmente para ver si nos editaban algo. Pero nada, no funcionó.
—Publicó su primera novela muy tarde, con 36 años.
—Es que no sabía qué escribir. A mí, en principio, escribir sobre la vida de un matrimonio o algo así no me interesa, no me sale. Y no me salía nada. Pero había un amigo en una editorial que me dijo que podía hacer un ensayo sobre la novela erótica española de fin de siglo. A mí me pareció bien, así que empecé, estuve un año y medio investigando y escribiendo, tuve un parón, como siempre, y al retomarla… Al final lo que salió fue otra cosa. Escribí sobre el mundo que rodeaba a la novela erótica, el mundo de los erotómanos. Yo creo que aquello no traicionaba el espíritu del encargo. Pero bueno, a las editoriales les da igual lo que tú hagas, que si es un encargo te lo aceptar.
— ¿Y eso deshizo el nudo del escritor?
—Bueno, me metió en el mundo. Entrada por una vía lateral, pero entrada. En literatura son fundamentales los compromisos amistosos, la amistad. Si no tienes eso, si no tienes amigos, ya puedes escribir el Quijote que no te lo publican. Por lo menos así es como yo lo veo.
—Sin amigos no hay literatura.
—(Ríe) Puedes hacer literatura, pero no te la publican.
—(Risas).
—Y al final lo que tienes ya son amigos, no son tan escritores. Yo no recuerdo quedar con ellos y hablar de literatura, así una tarde cualquiera… Yo creo que eso no lo he tenido nunca. Porque cuando estás con un amigo ya te sobreentiendes: para qué vas a seguir hablando de eso, si el amigo sabe lo que quieres decir. Yo no recuerdo un día de dar un discurso henchido de retórica. Hay cosas más importantes de las que hablar, como el Atleti.
—Le sigue interesando España o ya se ha aburrido?
—España es un país interesante porque tenemos ese fondo insobornable, que decía Baroja. Yo creo que merece la pena convivir con los contemporáneos. Incluso en la crispación la gente es educada; lo de aquí no es lo de Estados Unidos.
—Y Madrid, ¿le sigue gustando?
—La ciudad va bien, va mejor de lo que uno puede sospechar: está cuidada. Que haya problemas, fallos, eso siempre ocurre: va unido a la propia existencia de la ciudad. Y seguimos teniendo este paseo… Hay un ejercicio literario fundamental, que es el de venir a Madrid por Atocha. Entonces, el pasajero baja del tren, llega a la plaza de Atocha y luego a través del Paseo del Prado sube hasta Colón, que es donde, supongamos, tiene su residencia o su pensión. Bueno, eso es de una belleza… Madrid es de una belleza traidora, porque no te la esperas. La ves y dices: joder, ¿de verdad esto es así? Y conste que a mí no me gustan los grandes monumentos, las grandes avenidas, pero realmente esa entrada… Eso define la ciudad.
—¿Y qué más le gusta?
—Las bocacalles. Por lo general, al lado de una Gran Vía hay una calle Infantas, que es una calle estrecha, oscura y tal: ahí te sale otra novela, claro. Es curioso lo que pasa en esta ciudad: Madrid tiene una calle para lucirse y otra calle para trabajar.
—Y usted sigue con ganas de trabajar, con ganas de escribir?
—Es que no tengo nada que hacer, y así es como uno acaba en la literatura.