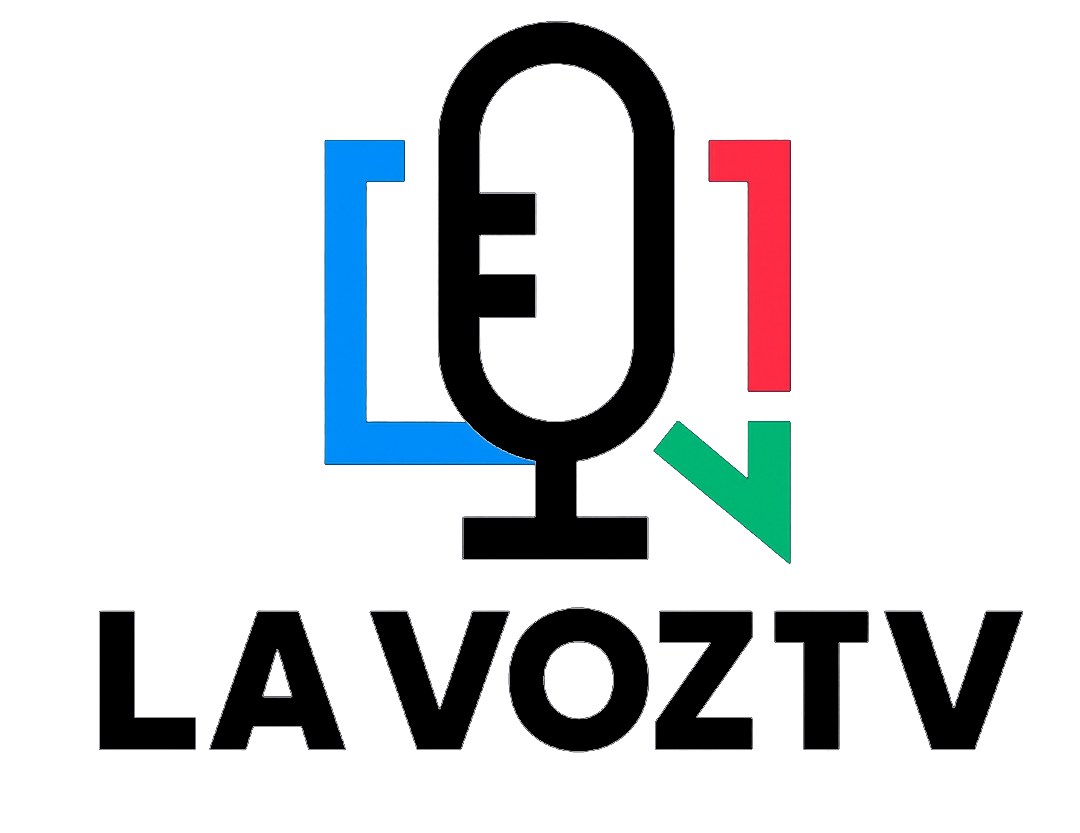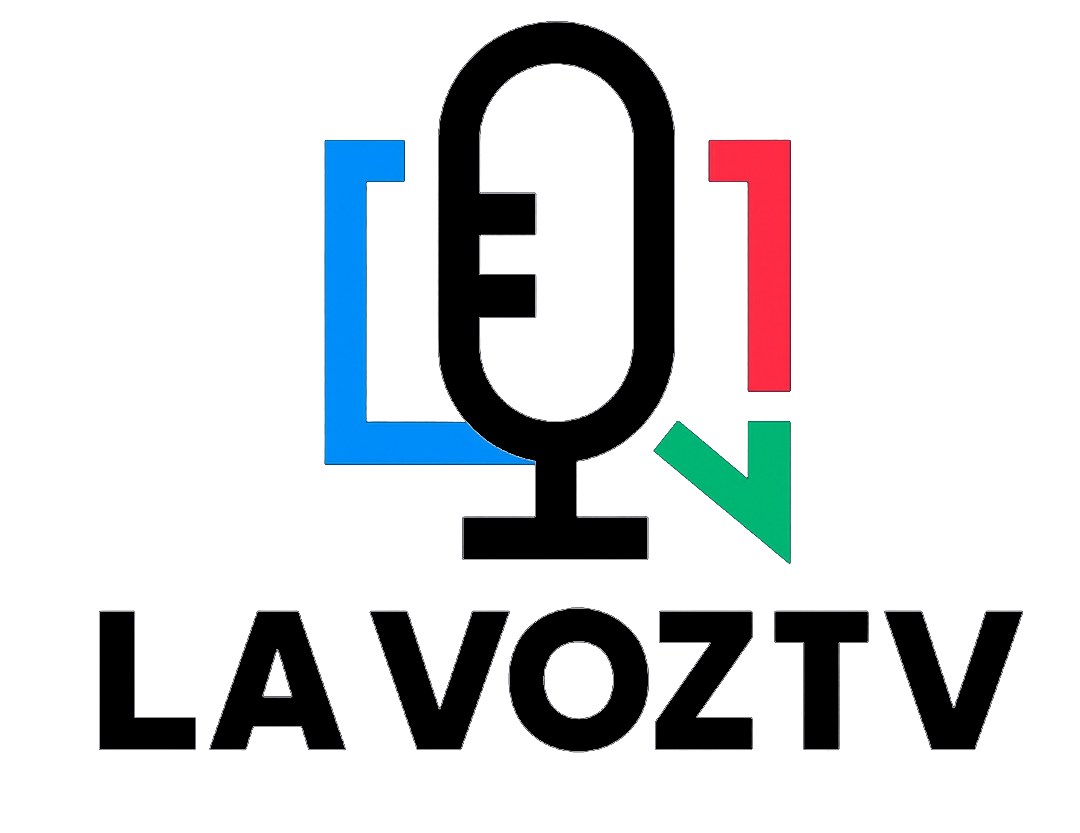Lo que más noté este año fue un cambio en la naturaleza de las preguntas que hacen los directores generales. Ya no preguntan qué tecnología comprar, sino qué parte de su operación está perdiendo tiempo, precisión o recursos sin que ellos lo vean. Ese cambio de enfoque —del “qué herramienta necesito” al “qué estoy dejando pasar”— dice mucho sobre la madurez digital que comenzó a consolidarse en 2025. Por primera vez, varias organizaciones están aceptando que operar a ciegas es más costoso que invertir en claridad.
También aprendimos que la digitalización no sucede en la junta directiva, sino en el punto donde la empresa realmente respira: en la línea de producción, en el piso de venta, en un almacén o en el vehículo que hace una entrega. Ahí es donde unos segundos de retraso, un producto mal escaneado o una orden incompleta pueden convertirse en la diferencia entre ser eficientes o perder competitividad. Y fue ahí, en esos espacios cotidianos, donde este año observé la transformación más profunda: la tecnología dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en una herramienta práctica que facilite el trabajo.
Lo más interesante fue ver cómo los equipos que trabajan en la primera línea hicieron suyo ese cambio. Durante años, la tecnología se percibió como una carga adicional, algo que generaba resistencia o dudas. Este año, esa percepción empezó a cambiar. La tecnología se volvió un aliado que elimina errores, que reduce tareas repetitivas y que da certeza en momentos en los que antes solo había conjeturas. Descubrir que esa adopción fluye mejor cuando las herramientas resuelven problemas reales, sin impuestos, fue uno de los aprendizajes más valiosos del año.
Si 2025 representó el momento en que empezamos a ver nuestras operaciones con mayor honestidad, 2026 será el año de la decisión. Y no hablo solo de decisiones tecnológicas. Me refiero a decisiones sobre cómo queremos trabajar, a qué procesos estamos dispuestos a replantear y cuánta autonomía queremos darle a la inteligencia artificial. En muchos sentidos, este próximo año pondrá a prueba el liderazgo más que la infraestructura técnica, porque la IA dejará de ser aspiracional para volverse cotidiano: será ese sistema silencioso que recomienda rutas, sugiere tareas, anticipa errores o resuelve dudas en segundos.
En ese escenario, el reto para los líderes no será adoptar tecnología, sino integrar la IA sin perder humanidad. El verdadero valor estará en entender qué datos realmente importan, qué decisiones deben seguir en manos de las personas y cómo evitar que la información se convierta en ruido. Si algo nos mostró 2025 es que, aunque la tecnología puede ser precisa, la interpretación correcta sigue requiriendo criterio humano. La combinación de ambos será lo que diferencia a las empresas que avanzan de las que solo acumulan herramientas.
Por eso creo firmemente que 2026 no será el año de las empresas “más tecnológicas”, sino el año de las empresas más humanas. Aquellas que usen la tecnología para potenciar el talento, no para saturarlo. Aquellas que entenderán que eficiencia no es hacer más, sino hacer mejor. Y aquellos que se atrevan a cuestionar procesos que han permanecido intactos por años, no porque estuvieran bien, sino porque nadie se había detenido a observarlos con suficiente rigor.