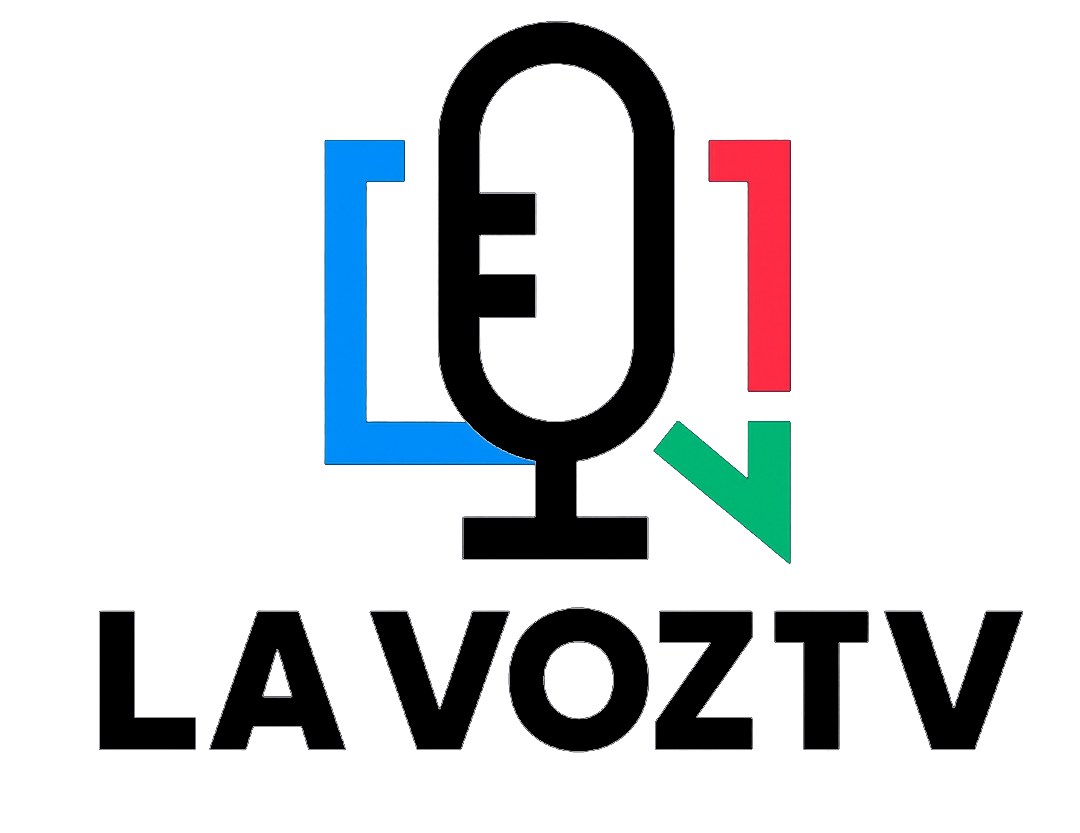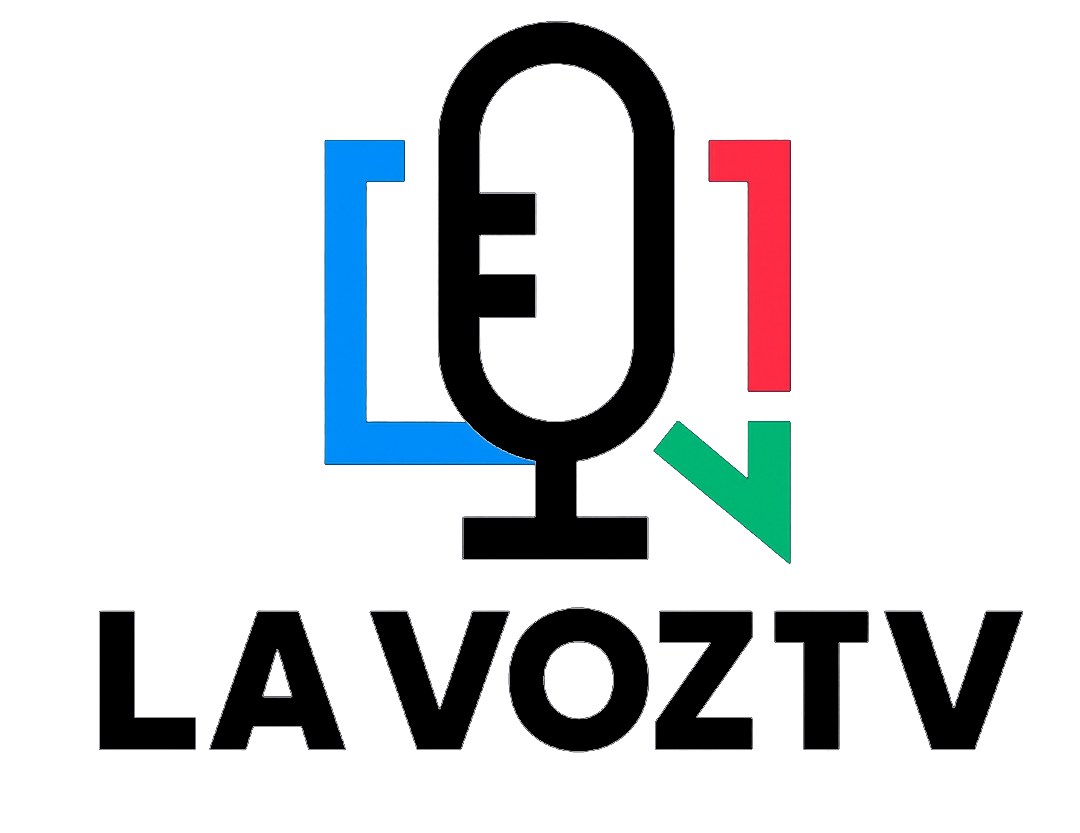Accidente de tren en Adamuz. Familias destrozadas. El tiempo está detenido aún en el impacto, en el duelo, en el silencio respetuoso que acompaña a toda tragedia. Pero la experiencia demuestra que, inevitablemente, llegará otra fase: la de las preguntas, la de la exigencia de responsabilidades judiciales y políticas. No es un deseo de venganza; Es una reacción humana, casi instintiva, ante una pérdida irreparable.
Ha sucedido siempre. Lo vivimos en València con el accidente del metro del 2006: 43 muertos. Durante años, las familias chocaron contra muros de silencio, versiones incompletas y explicaciones técnicas que parecían diseñadas más para cerrar el caso que para aclararlo. Más recientemente, lo hemos vuelto a ver con la dana que asoló Valencia, con 230 fallecidos, o con los incendios del pasado verano. Tragedias en las que el dolor acabó transformándose en una demanda colectiva de verdad y rendición de cuentas.
El dolor de las víctimas no perdona la opacidad, exige claridad y verdad.
En estos momentos iniciales, se multiplican las llamadas a la calma ya no politizar la desgracia. Es comprensible. Nadie quiere añadir ruido, con excepciones, al sufrimiento de quienes han perdido a un ser querido o de quienes arrastrarán secuelas físicas y psicológicas de por vida. Pero la calma no equivale al olvido, ni el respeto al silencio permanente. La paz, tras una tragedia, nunca es inmediata ni completa, porque el dolor no entiende de tiempos administrativos ni de calendarios políticos. Más allá de las explicaciones técnicas que, con el paso de los meses, irán esclareciendo las causas del siniestro, y al margen del oportunismo partidista que siempre aflora en estos contextos, queda una realidad ineludible: la de unas personas cuya vida ha quedado destrozada. Para ellas, cada dato omitido, cada informe retrasado o cada contradicción institucional es una herida insoportable.
Incluso cuando no existen responsabilidades penales claras, emergen con fuerza la exigencia de una gestión pública excelente. No se trata solo de cumplir la ley, sino de honrar una obligación moral: haber hecho todo lo posible para evitar lo evitable. Esa frontera, a menudo difusa, entre lo legal y lo éticamente exigible es donde se instala la indignación legítima de las víctimas. Mirando hacia atrás, la evolución tras una catástrofe sigue casi siempre el mismo camino. Primero el duelo, después las dudas y, finalmente, la demanda de verdad. Y esa dinámica solo se amortigua cuando la transparencia es real y la investigación es rigurosa. En demasiadas ocasiones, la verdad completa solo emerge cuando hay una instrucción judicial que obliga a mirar donde antes no se quiso.
No se trata ahora de señalar culpables, ni de alimentar sospechas prematuras. Se trata de asumir que el dolor no perdona la opacidad y que solo la claridad de lo sucedido puede tener un efecto balsámico para quienes jamás recuperarán lo que han perdido o las secuelas. Porque la memoria de las víctimas no se honra con palabras solemnes, sino con la valentía de contar toda la verdad para alcanzar la paz.