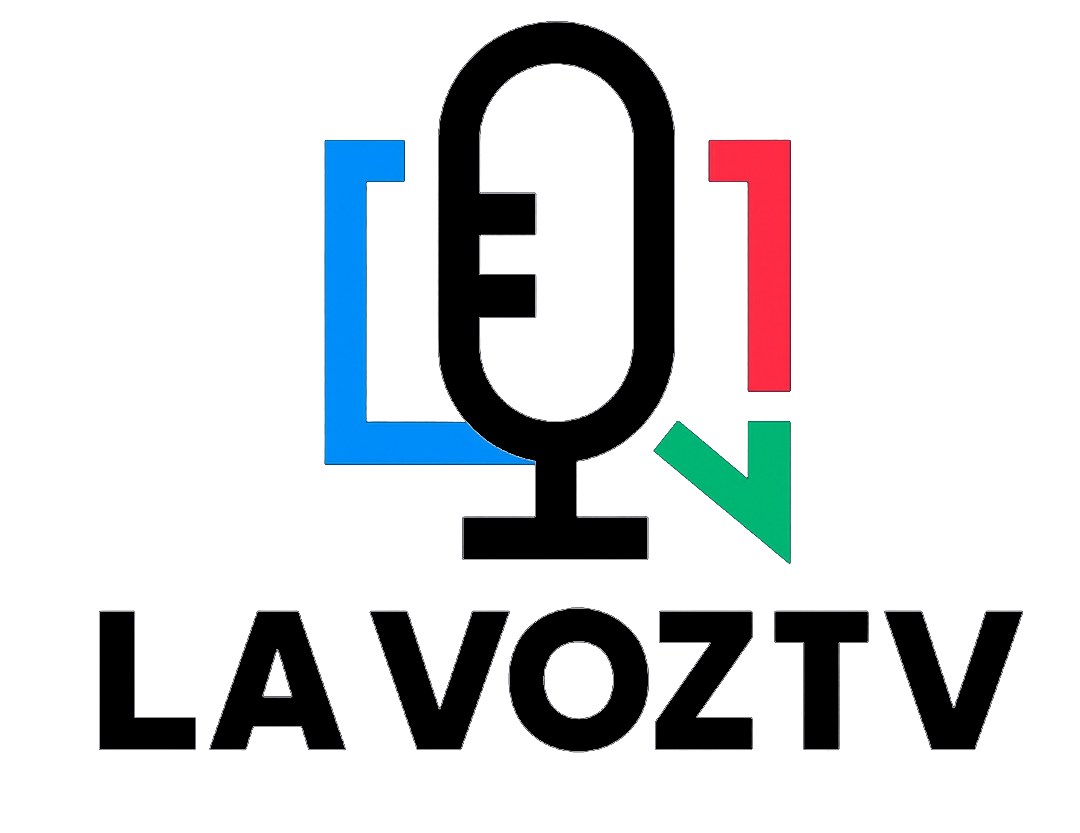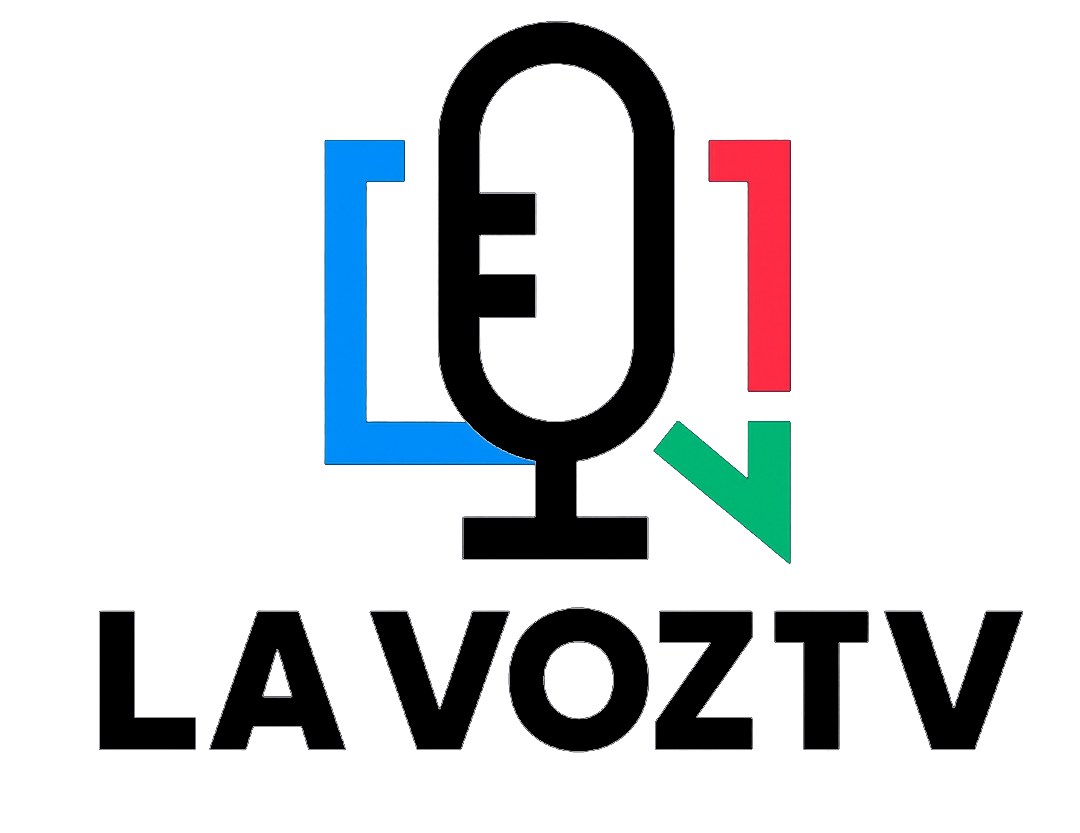El movimiento independentista tuvo dos agentes provocadores: la sensación de agravio por unas infraestructuras peores que las de Madrid, que comenzaron a agitarse en 2007, durante el segundo tripartito; y la idea de que era injusto que tuviéramos que pagar billetes por unas autopistas que … otras comunidades tenían gratis. La campaña ‘No vull pagar’, que despegó en 2012, consistió en varias movilizaciones en que sus partidarios se saltaban el peaje sin abonar la tarifa correspondiente, no tuvo el apoyo de CiU de Artur Mas, ya de vuelta en la Generalitat, pero sí el de Esquerra, la CUP y el de la Solidaritat Catalana per a la Independència, que había fundado Joan Laporta al finalizar su primera etapa como presidente del Barça.
Las consecuencias de ‘No vull pagar’ no fueron inmediatas pero cuando fueron expirando los contratos con la empresa concesionaria, Abertis, no se renovaron. Y hoy las autopistas catalanas, especialmente la AP-7, están sometidas a una circulación cada vez más densa de turismos y camiones, sin la debida inversión en su mantenimiento y mejora, y además la tan criminalizada Abertis se ha quedado sin margen, beneficio, ni aliciente para construir vías nuevas. Como en tantos casos, mientras no pasa nada extraordinario, la decadencia puede disimularse. Pero cuando llegan las situaciones de estrés que ponen a prueba la solvencia de las estructuras, todo se desmorona. Es lo que sucedió con el desprendimiento de un muro cerca de Gelida y que provocó la muerte del maquinista de Rodalies, una red ferroviaria clamorosamente descuidada por los sucesivos gobiernos del Estado, y cuya financiación tampoco supieron exigir los distintos gobiernos autonómicos, demasiado ocupados en derrochar persiguiendo quimeras como para hacer valer su fuerza en el Congreso para resolver los problemas de los ciudadanos. Sólo el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asumido el reto de poner al día esta infraestructura, y ha conseguido que el Gobierno se comprometa a llevarla a cabo en los próximos diez años.
Las consecuencias inmediatas del proceso independentista, las más visibles, fueron devastadoras para todos, pero no fueron las únicas, ni siquiera las más importantes. Aquella ruptura con la realidad, aquella desvinculación fanática, selvática de lo civilizado dejó una dinámica de destrucción que hoy se manifiesta en una autopista que, por su abandono y su falta de cuidado, no puede resistir una tormenta, y mañana por cualquier otra calamidad.
Y no sólo en lo material: también una polarización enfermiza de la política catalana, con Junts en manos de un fugitivo cuyo único objetivo político es humillar a Oriol Junqueras y Salvador Illa, vuelve imposible que se articulen políticas de centro en Cataluña, y de un lado el centro-derecha moderado de lo que siempre fue CiU está siendo sustituido por la Aliança Catalana de Sílvia Orriols; y del otro, el presidente de la Generalitat no ha tenido más remedio que pactar con la extrema izquierda una ley de la vivienda que está destruyendo el mercado inmobiliario, y que no sólo no se acerca sino que se aleja de su teórico objetivo de facilitar el alquiler a las personas con menos recursos.
‘No vull pagar’ ha acabado en no poder circular; ‘Espanya ens roba’ fue una coartada para que en los últimos 15 años el dinero de los catalanes se haya utilizado para cualquier cosa, menos para proteger sus intereses; ‘els carrers seran sempre nostres’ han servido para que una sociedad cansada, desmoralizada, en la que el vandalismo no sólo no se protege sino que se fomenta y se victimiza, haya visto cómo la delincuencia ha crecido exponencialmente ante la pasividad policial y cómo los malhechores de la peor calaña se han ido instalando en la tierra catalana por las increíbles facilidades que el buenismo y el caos les dan.